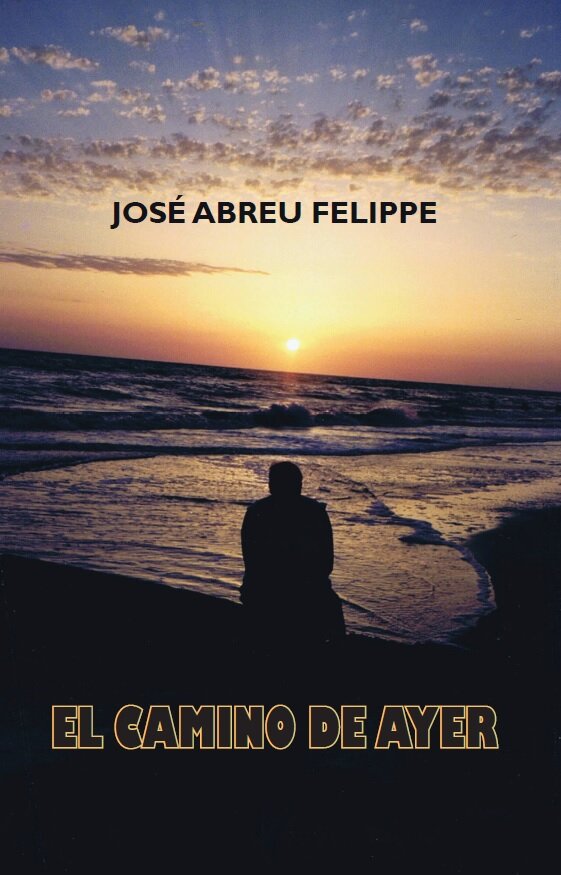La estatura ideal
JOSÉ ABREU FELIPPE
Yo recuerdo que de niño, cuando no estaba mi padre, me sentaba a la mesa a mirar las revistas de moda de mi madre. Ella, desde el reclinable frente al televisor, me observaba, sonreía y sentenciaba: tú vas a ser diseñador. A mi padre no le gustaba mi afición por la moda, no me regañaba, pero yo se lo notaba en la mirada. Para él, diseñador era sinónimo de “afeminado”, muchas veces se lo oí decir, que lo peor que le podía pasar en la vida era que su hijo “le saliera afeminado”. Yo me pasaba horas mirando los modelos que exhibían, tanto hombres como mujeres, todos hermosos, y soñaba con algún día poder comprarme esas lindas camisas, vestirme así y parecerme a ellos. Quería crecer rápido, pero el tiempo no avanza según nuestros deseos ni a nuestra conveniencia. Lo que quiero decir con esto es que desde que tengo uso de razón siempre me interesó y me gustó la moda. Fui creciendo con ella. Cuántos problemas me busqué entonces con mi padre (no me salvaba ni ser un estudiante modelo con óptimas calificaciones), por tener el pelo largo, usar collares de canutillos, agujerearme ambas orejas para ponerme aretes o lucir un piercing en la ceja. Por suerte (para mí) era lo que llaman un muchacho atractivo, buen mozo, “bien parecido” reconocía la competencia masculina y, modestia aparte, las muchachas me hacían cola. Tenía donde escoger y en mi caso eso era una bendición porque nunca me gustó estar demasiado tiempo con la misma pareja, me aburría y necesitaba el cambio. Seis pies dos pulgadas, pelo castaño, bastante encrespado (soy Leo), y los ojos grandes, almendrados, del mismo color, labios muy gruesos (pulposos, me decían y a mí me hacía mucha gracia), dientes perfectos ultrablancos (cuando sonrío parece que se enciende un faro), y aunque nunca me gustó hacer ejercicios (jugaba baloncesto en la escuela, nada más), tenía un cuerpo atlético, bien formado y musculoso, sin exagerar. Ya en mi juventud, terminado el natural desarrollo biológico (con todos los atributos del cambio de la niñez a la adolescencia y de ésta a la juventud, bien definidos), era lo que se dice un hombre de pelo en pecho. Las axilas y el pubis semejaban montes intrincados, selvas vírgenes, que me enorgullecían y exacerbaban mi virilidad. Cuando caminaba por la playa, sentía cómo las miradas se me clavaban y no voy a negar que lo disfrutaba en extremo. Aunque no me hice diseñador (soy programador de computadoras y trabajo para una gran empresa), la moda ha sido mi vida, dictaba lo que me ponía, cómo me peinaba, lo que lucía y hasta cómo pensaba. Si la tendencia era raparse al cero, eso hacía. Si solo los lados con un moño arriba, adelante. Si toda la cabeza llena de trencitas, pues por ahí. Si bigote, barba, patillas largas o cortas, si candado, allá iba yo. Además, según confesión de todas las féminas, sin excepción, era muy buena cama y los comentarios disparaban mi ego y mi autoestima. Soy joven aún, no voy a confesar mi edad, baste afirmar que no llego a los cuarenta, en la actualidad sigo religiosamente los dictados de la moda, como ha sido siempre mi costumbre. Aunque no me entusiasman demasiado (son algo incómodos) me pongo vaqueros (ya los venden así), rotos por los muslos y las rodillas. Pulóveres industrialmente envejecidos y manchados como al descuido (carísimos, por cierto) y tenis nuevos, pero empercudidos de fábrica. Tengo una vida muy activa en las redes sociales, estoy absolutamente en todas y no suelto ni un segundo mis dos teléfonos de última generación (en realidad tengo tres, pero el tercero no cuenta porque lo uso exclusivamente para el trabajo), chequeo todo lo que ponen mis miles de amigos (la inmensa mayoría, mujeres desde luego), hago transmisiones en vivo, subo fotos, videos, recibo y mando cientos de mensajes y eso me hace muy feliz. Para hablar jamás me pongo el teléfono en el oído (eso es de muy mal gusto), sino delante de mí, a una distancia prudencial, camino mirando a la pantalla (aunque no sea una videollamada) y con los altavoces a todo volumen. Un día descubrí, de pronto, sin aviso, que a las mismas mujeres que les arrebataba mi magnífica pelambrera ahora la rechazaban. Atacaban con furor la foto de mi perfil donde se me veía sin camisa, las manos detrás de la nuca exhibiendo mis hermosísimas axilas, que antes celebraban. Argumentaban ahora que era francamente “antihigiénico, repulsivo y repugnante”. Después de mucho análisis comprendí que mis conceptos eran erróneos y anticuados, que ellas tenían toda la razón y me rasuré completamente, todo, axilas, pecho, espalda, pubis, brazos, piernas y hasta los pelos de la nariz y las orejas. Al principio me sentía raro, pero pronto me acostumbré. Las felicitaciones de mis amigas llovían y me ayudaron mucho a recuperar la ecuanimidad. Algunas parejas me auxiliaban en la tarea porque el pelo volvía a crecer muy rápido. Hubo un tiempo en que usé cera para depilarme, pero al final (era lo mejor), utilicé el láser (carísimo) para combatir la horrenda pilosidad y pude al fin respirar tranquilo. Confieso que los primeros encuentros íntimos me resultaron incómodos porque, no sé exactamente la razón, me remontaban a la niñez, a aquellos escarceos infantiles siempre titubeantes e inseguros. No puedo jurar que el choque de piel contra piel me resultara agradable al principio, pero enseguida me acostumbré (yo me adapto rápido a todo), llegó incluso a fascinarme, y me motivó a experimentar. Cambié la foto de mi perfil mostrando ahora un torso depilado. La imagen fue un éxito rotundo y se hizo viral. Había roto un primer tabú, pero me faltaban otros. Antes de entrar en detalles, quiero precisar aquí (ha habido muchas habladurías, pero lo que ocurre es que yo soy un caballero, un hombre en toda la extensión de la palabra, y no voy por la vida pregonando esas cosas), que yo sí ayudé económicamente a muchísimas mujeres, a tantas que he perdido la cuenta. Lo mismo para un aumento de senos que de glúteos, que a quitar grasa de aquí para ponerla allá, innumerables “tummy tuck” y liposucciones, en resumen, como se dice, a “pasar por la maquinita” (léase quirófano) para moldear una figura estándar que se repetía una y otra vez. Todas querían parecer el clon de la otra. A mí no me importaba, por el contrario me hacía muy feliz. Y ellas daban saltos de alegría. Es muy fácil hacer a la gente feliz. Algunos pensarán que soy un poco tonto, pero a mí me hace feliz hacer feliz a la gente. Ganaba buen dinero y no me afectaba demasiado. Ni me lo sentía. Recuerdo que le pagué a una por la reconstrucción del himen –quería ser virgen por tercera vez–, a otra por un estrechamiento vaginal, aunque después no me quedó más remedio que ceder y someterme (eran tantas las críticas, los reclamos y las presiones) a un procedimiento de blanqueamiento anal. Bastante molesto, por cierto. Por otro lado, siempre pensé que la piel era algo sagrado que no se debía profanar de ninguna forma. En mi infancia miraba con curiosidad los tatuajes que se hacían los marineros, casi siempre un ancla, un velero, un corazón atravesado por una flecha o algún nombre de mujer. Frente a mi casa vivía un viejo marino, ya retirado, que enseñaba con orgullo su ancla tatuada en el antebrazo, mientras nos narraba (a los niños del barrio) historias de sus viajes, para nosotros maravillosas aventuras. También había visto tatuajes en algunos personajes del barrio, gente nada respetable que pasaba más tiempo dentro de la cárcel que en la calle, presidiarios consuetudinarios, digámoslo con claridad. Pero de pronto empezaron a popularizarse los tatuajes, no como aquellos de mi infancia que eran azules o negros, sino a todo color, variados y bellísimos. Hombres y mujeres se los hacían por todo el cuerpo y prácticamente donde quiera había un establecimiento que se dedicaba al próspero negocio. Yo no podía quedarme atrás, todos mis amigos y amigas de las redes sociales (muchos de ellos fans y seguidores) subían fotos de sus tatuajes y me bombardeaban con ellas a cualquier hora. Ya me sentía acomplejado. Entonces decidí tatuarme algo (romper otro tabú), pero bien original. Ideé dos serpientes que salían del ombligo. La primera iba hacia la derecha, daba la vuelta por la espalda, volvía al frente, y así varias veces para bajar por el hombro izquierdo, todo el brazo, hasta la mano, que se convertía en la boca. En el espacio entre el pulgar y el índice ubiqué el ojo, que era rojo brillante. La segunda giraba hacia la izquierda, daba sus vueltas como la otra y escapaba por el hombro derecho, igual, hasta la mano. Las dos serpientes eran verdes con escamas doradas. Una preciosidad, una obra de arte digna de cualquier museo. Hice un dibujo detallado de lo que quería (el dibujo se me da bien) y se lo llevé al profesional más acreditado en la materia, un verdadero maestro del tatuaje. Tardó varios meses (no pocos) en terminar el trabajo. Durante ese período no me dejé ver para dar la sorpresa y causar sensación. En la zona alrededor de los genitales no me tatué nada porque, por lo que pude investigar, no se acostumbraba. En la cabeza tampoco, ni en el rostro, ni en la nuca, en ninguna parte del cuello para arriba. Era de mal gusto, solo los delincuentes de ciertas pandillas hacían eso. Bueno, con algunas escasas excepciones que, como se dice, confirman la regla. Conozco una seguidora, muy fan mía, que se tatuó una lágrima, más bien el contorno de una lágrima, debajo del ojo derecho. Era pequeñita y discreta, no le afeaba la cara. Ella decía que simbolizaba todo lo que había sufrido en la vida, lo que había llorado, y también, que el dejarla ahí a la vista de todos, hacía evidente que era una etapa ya superada. No le quedaba mal. Volviendo a lo mío: los muslos y las piernas, hasta los tobillos, los dediqué a homenajear a mis amantes, inmortalizando sus nombres en mi piel lampiña. Claro, tuve varios problemas que resolver, el más común era que había nombres repetidos. Por ejemplo, María. Entonces lo que se me ocurrió, la verdad que a veces soy muy ocurrente, fue crear una expresión exponencial. María elevada a la sexta potencia (María6), significaba que había conocido a seis Marías, lo que no incluía, desde luego, los nombres compuestos: María Eugenia, María del Carmen, María Alejandra, María de las Virtudes, etc. El récord lo tenía Caridad (nueve). Todos los nombres, para hacerlos más atractivos, tenían distintos tamaños, diseños y, en algunos casos, cambiaba el tipo de letra. También utilicé diferentes colores. Y siempre quedaba espacio para incluir cualquier nuevo romance, sin tocar las nalgas para nada, que no me hacía mucha gracia tatuarme algo en ellas. Una muchacha me sugirió hacerme unas alitas como las que aparecen en los escudos heráldicos (en específico, dos alas de águila en un campo de gules), pero no me gustó la idea. Así fue como me inserté en la moda de los tatuajes y la verdad es que cuando subí las fotos a mis muros, aquello fue una conmoción general, un escándalo, un acontecimiento sin precedentes. De premio. Ahora estoy algo preocupado porque la corriente que arrasa en internet, en los celulares, en las redes y en el universo cibernético en general, y a la que todo el mundo se suma con un entusiasmo francamente alarmante, es la de la “estatura ideal”, que los científicos, creo que fueron ellos, quién si no, fijaron en cinco pies y once pulgadas, lo que en Europa viene a ser un metro con setenta y cinco centímetros. Yo tendría que acortarme en tres pulgadas. Dicen mis seguidores que acortarse es más sencillo que alargarse (y menos doloroso, menos costoso, con un tiempo de recuperación mucho menor) y que los resultados son espectaculares. Tanto para un procedimiento como para el otro hay que pasar por el quirófano (ya hombres y mujeres están subiendo decenas de fotos donde se les ve en los hospitales, sonrientes en sus camas, listos para las operaciones y hasta impresionantes detalles de los acortamientos y alargamientos). Además, fotos de “antes” y “después”, una al lado de la otra para que se note la diferencia. En mi caso, el acortamiento consiste en retirar las tres pulgadas sobrantes del fémur en ambas piernas. Para ello se hace una incisión muy pequeña, se introducen los instrumentos adecuados, primero una especie de sierra en miniatura que efectúa el corte a la medida requerida (previamente establecida) y después los calzos de platino que se atornillan, tanto por arriba como por abajo, al fémur. La herida apenas necesita un punto y no deja cicatriz. Claro, después viene el período de recuperación, tanto física como psicológica, sobre todo el adaptarse a las nuevas dimensiones corporales. Para los estiramientos, se efectúa un corte en el fémur y se introduce un fragmento de la copia del hueso, confeccionada en una impresora 3D, de la medida necesaria para alcanzar la estatura ideal, se fija con calzos y se atornilla de igual forma al fémur. Como las consecuencias de un estiramiento desproporcionado suelen ser dramáticas, en los casos en que se desee (o se necesite) un alargamiento de más de tres pulgadas, el proceso se hace en dos o más sesiones, con un mínimo de seis meses entre cada intervención. Esa es, más o menos, la información que circula por internet y que todas las redes sociales no se cansan de repetir. ¡Decídete ya!, proclaman. Aunque lo que más amo en la vida es estar a la moda, con esto de la “estatura ideal” tengo todavía mis reservas, algún reparo (un poco de temor también), porque no me gustan los hospitales. Uno siempre sabe cómo entra pero no cómo va a salir. Y sobre todo me pregunto, no sin cierta angustia: ¿qué vendrá después?
José Abreu Felippe (La Habana, 1947), poeta, narrador y dramaturgo. Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero (2000) y Premio Baco de Teatro (2012). Ha publicado, entre otros, cinco volúmenes de relatos, Cuentos mortales (2003), Yo no soy vegetariano (2006), Confrontaciones (2018), El camino de ayer (2019) y Treinta y dos historias (2021). Además, El olvido y la calma, una pentalogía formada por las novelas, Barrio Azul (2008), Sabanalamar (2002), Siempre la lluvia (1994), El instante (2011) y Dile adiós a la Virgen (2003). En unión de sus hermanos, los también escritores Nicolás y Juan, dio a conocer Habanera fue (1998), un homenaje a su madre fallecida en un accidente.