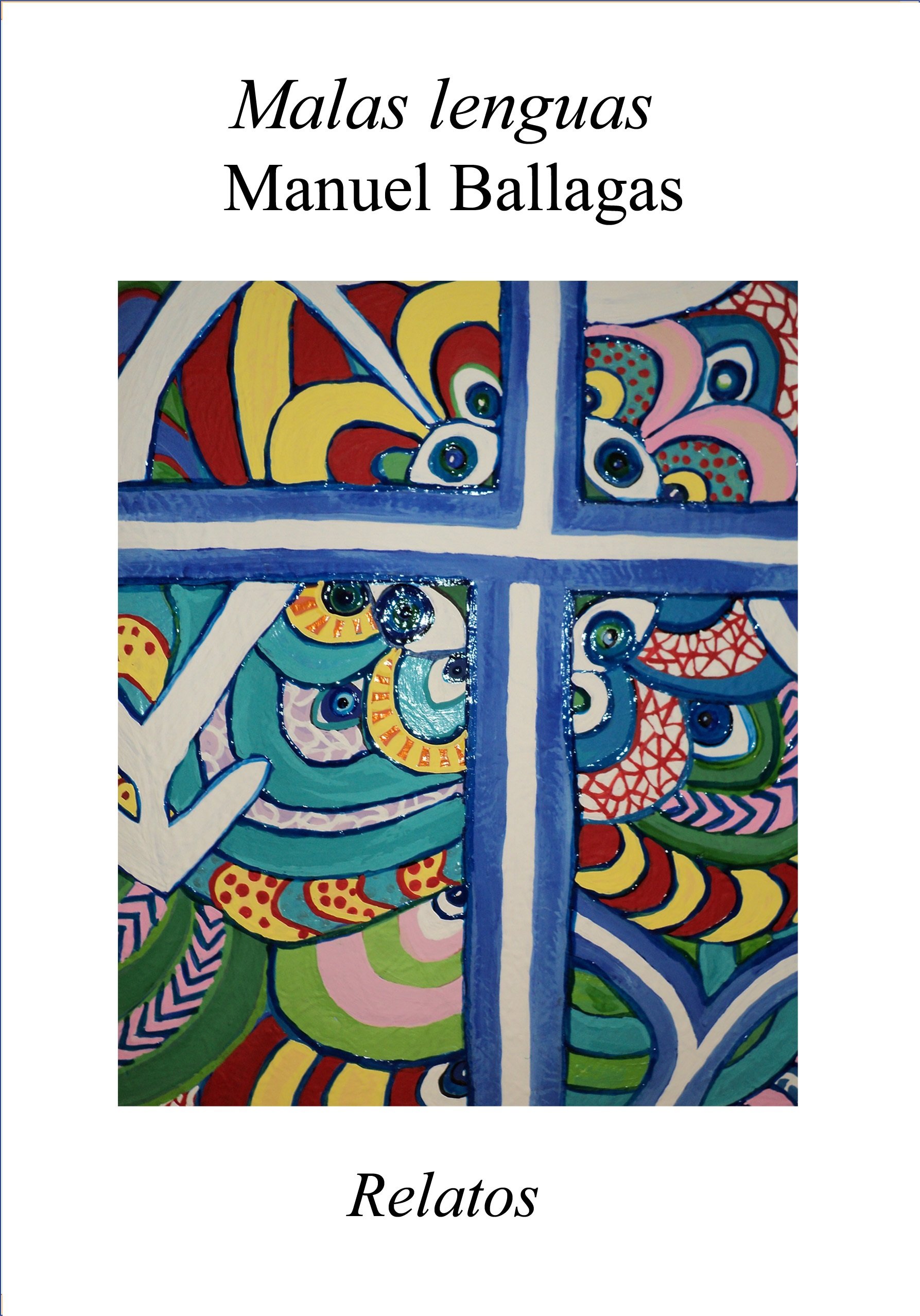Tristes memorias
MANUEL BALLAGAS
Cada vez que preguntaba por él, le decían lo mismo. El oficial de guardia fruncía el ceño, se hacía el que no la había visto nunca y revisaba varios cartapacios que tenía sobre la mesa de la recepción. Después, paseaba un dedo índice concienzudamente por un grueso libro de registro, como si no hubiera hecho lo mismo ayer y también el día antes. Invariablemente, respondía que el detenido no estaba allí.
–Pero tiene que estar –insistió la mujer esa vez, como todos los días desde que se habían llevado preso a Manolito– Me dijeron que lo traían para acá.
–¿Quién se lo dijo? –preguntó el oficial.
–Los que se lo llevaron preso la semana pasada –contestó ella. Lo que respondía siempre.
–¿Qué le dijeron?
–Que iba a estar en la Villa –contestó la mujer– Fue de madrugada, echaron abajo la puerta, me pegaron con el mango de una pistola. Se lo dije ayer.
–Pues aquí no está –repuso el oficial, como siempre– Aquí no se le pega a nadie sin razón. ¿No sabe cómo se llaman esos compañeros?
–No –respondió ella– Se identificaron, pero no me dijeron cómo se llamaban. Eran de la Seguridá.
–¿Está segura?
–Eso dijeron.
–Cualquiera dice cualquier cosa, señora; a lo mejor eran del Técnico y usted no lo sabe –repuso el oficial, echando una mirada al reloj de pared que tenía a su espalda, al lado de un retrato a colores del Comandante en Jefe. Se fijó también en que la mujer tenía un vendaje blanco en un lado de la cabeza. Hacía contraste con su piel muy oscura.
–Eran de la Seguridá; me enseñaron los carneses, yo los vi –dijo la mujer.
–¿Vio qué?
–Tres letras grandes, con una fotografía –dijo ella.
–Pues aquí no está, ciudadana –dijo el oficial con firmeza.
–Voy a volver mañana –replicó la mujer– Y pasado mañana también, hasta que me digan que está. Yo sé que está aquí.
El oficial se encogió de hombros. Sabía que la mujer iba a decir eso, y lo que él iba a contestar también.
–Venga cuando quiera –le dijo– El día que esté, estará.
******
De madrugada, la puerta de la celda se abría de golpe y la fiera irrumpía en el minúsculo y oscuro espacio, arrojándose sobre él con las fauces abiertas, apuntándole al cuello. Manolito alzaba las manos para protegerse, trataba de ponerse de pie, pero el animal, de un tamaño y un peso enormes, vencía su resistencia aletargada, clavando las pezuñas en su piel y en su yugular sus encías vacías e inofensivas. No bien el preso se percataba del artificio, el guardia tomaba al perro desdentado del arreo y se lo llevaba, riéndose. A veces, le arrancaban así del sueño.
******
Atención, por favor. Atención, por favor. Atención. A toda la población penal. A toda la población penal. Llegó el momento esperado por todos ustedes. El recuento está en el patio. El recuento está en el patio. Todos en formación. Formando todos los reclusos. Formando todos frente a sus respectivas barracas. Todos sin excepción. Frente a sus barracas. Formando de a cinco. En filas de a cinco. En filas correctas de a cinco reclusos. No de a uno. Ni de a dos. Ni de a tres. Ni de a cuatro. De a cinco. De a cinco. En filas de a cinco. Formando de a cinco para el recuento. Correctamente vestidos. De correcto y completo uniforme. Todos en atención. Todos en atención para el recuento. Los jefes de bloque junto a su personal, listos para reportar. Junto a su personal. Listos para reportar disciplinadamente al oficial de guardia. Al oficial de guardia. Al oficial de guardia. Al oficial de guardia. Al oficial de guardia. Al oficial de guardia. Al oficial de guardia…
*******
Tenía el don de la rima perfecta pero también una irrefrenable voluntad de mofa. Nada le inspiraba respeto; nadie compasión. Por la noche, a la hora del último pase de lista, se convirtió en una verdadera plaga.
El oficial de guardia cantaba dos apellidos, con las tarjetas de control penal en la mano, y el preso daba un paso al frente, dejaba ver su cara, y seguía su camino hacia el ámbito del sueño y las barracas. Pero con tantas chanzas, aquel simple recuento se volvió una tortura para los confinados. Ninguno sabía cuándo le iba a tocar. Manolito se ponía nervioso cada vez que pasaban lista, esperando escuchar su nombre.
–Galán García –gritaba el oficial.
“El dueño de la pinga mía”, decía el eco muy desde el fondo.
–Hernández Piedra –era el siguiente.
“Si te la meto me quiebras”, decía el muy jodedor, sin dar la cara.
–Sánchez Valderá.
“Te la clavo por detrás”, chillaba el bromista, allá a lo lejos.
–Silverio Salcines.
“Escupe, que ya me vine”.
Y así por el estilo, todas las noches, sin falta, como un burlón reloj.
Conquistaba risas y a veces hasta aplausos apagados de quienes no habían sido aludidos. El oficial se limitaba a sonreír. Era la última carcajada de la noche.
Quizás por eso no se compungió demasiado la mañana que le avisaron que aquel preso había amanecido sin pulso, desangrado como un puerco, con un angular de cama afilado clavado en el medio del pecho.
******
Cuando se enteró de que iban a fusilarlo, lo único que pidió fue una caja de Marlboro. Se fumó el último cigarro atado a un postecito de concreto, en el patio del penal. Rehusó la venda que le ofrecieron y luego encaró el pelotón con una sonrisita nerviosa pero algo desafiante.
Los cuatro reclutas formaban una fila a corta distancia de él, con sus fusiles todavía al hombro. Hacía semanas que oían hablar del preso, un mulato joven. Algo de una fuga y un custodio asesinado. De un preso escapado y un santero maricón. Al recibir la orden, se enderezaron y apuntaron al reo.
Más atrás, formados por orden de galera y en filas rigurosamente ordenadas de menor a mayor, cientos de presos uniformados de azul contemplaban la ejecución. Habían sido convocados desde muy temprano, poco antes de amanecer, y algunos de sus rostros traslucían fatiga. Algunos, muy pocos, bostezaban.
Arriba, en la segunda planta del penal, formaba la plana mayor del presidio, luciendo uniformes verdes planchados, tanto ellos como sus mujeres. Entre el jefe del penal y su esposa se sostenía una mujer que cubría a menudo su rostro arrugado y lloroso con un pañuelo, la viuda del custodio muerto.
–¡Tírenle a la cabeza, coño! –aulló de pronto, irguiéndose entre quienes la sostenían.
–¡A la cabeza de la pinga! –respondió a voz en cuello el fusilado, como un eco, empinando el cuerpo, antes de que las balas le trozaran el cráneo, el cuello, el pecho y los genitales.
******
A veces se le ocurría que podía abandonarlo. Eran demasiadas las presiones y sufrimientos. Sus parientes le aconsejaron desde un principio que se divorciara de él y sus colegas le recomendaban lo mismo casi a diario. Manolito mismo, una vez, comentó que quizás eso sería lo mejor. “No te van a dejar tranquila”, le dijo.
Por visitarle en la cárcel, la habían tildado de desafecta y apenas la dejaban interpretar papeles que parecieran importantes. Un agente especial del Ministerio indagaba a menudo sobre ella en el teatro. Tomaba notas en una gruesa libreta; nadie sabía lo que escribía.
–¿Tú crees que él se hubiera sacrificado tanto por ti si hubiera sido al revés? –le preguntó cierta vez una amiga cercana. Ella no supo qué contestar.
Pero su lealtad y su afecto parecían a prueba de toda amenaza o tribulación. Por más lejos que sus carceleros le trasladaran, entre potreros, alambradas y montañas, ella se las arreglaba para averiguar su paradero y acudía a visitarlo, cargada de golosinas y obsequios.
Con todo, sus temores nunca llegaron a desvanecerse. Llegado el día de la visita, y mientras Manolito se ponía un uniforme limpio, le asaltaba siempre la inquietud de que no viniera a verle. De que su ausencia, por muy casual que pareciera esa vez, fuera el indicio de una muy previsible y pronta ruptura.
Una vez, cuando la hora acordada para la visita estaba a punto de acabar en uno de los penales más remotos a que le habían destinado, Manolito creyó llegado ese doloroso momento. Esperó y esperó, angustiado. Pero justo cuando su corazón se encogía de pena, comprendió que se equivocaba. Su tristeza se trocó de pronto en alegría.
Lejos, casi al final del terraplén que daba acceso a aquel aislado campo de trabajos, pudo divisar una delgada figura que corría y agitaba un brazo alzado, saludándole, mientras con el otro sujetaba sobre su cabeza una caja de cartón.
Apenas pudo estar a su lado unos minutos. Un timbre anunció casi enseguida el fin inexorable de la visita. En la caja le había traído galletas, azúcar prieta, gofio y una lata de leche condensada.
–Perdí el transporte, pero vine a pie –le dijo– Tenía que verte.
Trató de besarlo antes de irse, pero el oficial de guardia no se lo permitió. Así que lo besó de lejos hasta que desapareció por la puerta.
Para adquirir el libro:
https://www.amazon.com/-/es/Manuel-Ballagas-ebook/dp/B00UNZQ0V0/
Manuel Ballagas nació en La Habana. Publicó su primer relato a los 15 años, en la revista Casa de Las Américas. Reside desde 1980 en Estados Unidos, donde trabajó como editor en The Wall Street Journal, The Miami Herald y TheTampa Tribune. En la década de los 80 fundó y codirigió la revista literaria Término. Es autor de las novelas Descansa cuando te mueras y Pájaro de cuenta. Las viñetas que publicamos forman parte de su libro de relatos Malas lenguas.