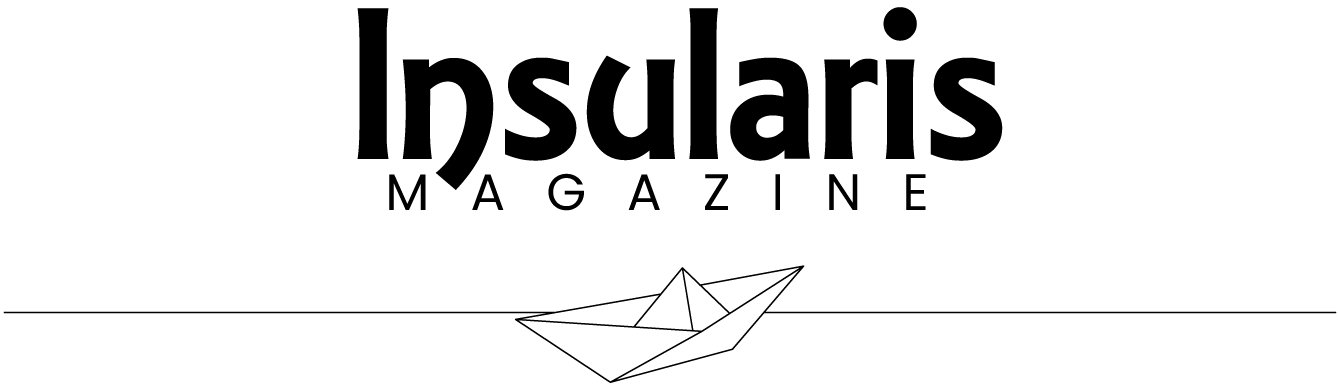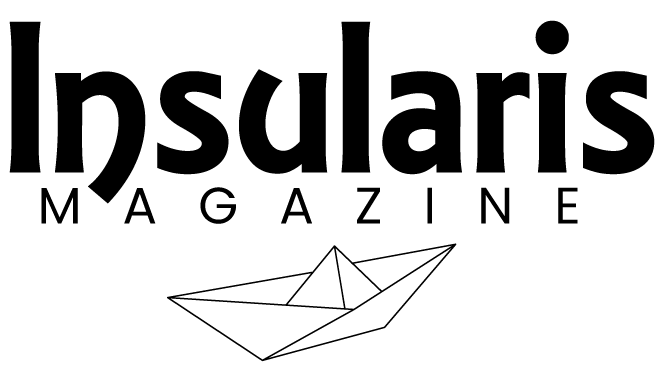"Tiempo podrido", entre la realidad y la fantasía
MANUEL C. DÍAZ
La literatura fantástica, como género narrativo, ha sido descrita de diferentes y confusas maneras. Sobre todo, por los académicos. Para Tzvetan Todorov, un historiador y teórico búlgaro-francés, los límites de la ficción fantástica “estarían marcados por el amplio espacio de lo maravilloso, en donde se descarta el funcionamiento racional del mundo cuando los elementos perturbadores son reducidos a meros eventos infrecuentes pero explicables”. Sin embargo, hay otras definiciones que, aunque menos académicas, son más fáciles de entender por los lectores.
Escritores que cultivan el género han dicho que la literatura fantástica son textos basados en mundos de ficción en los cuales sus leyes no se corresponden con la realidad. Que son justamente los mundos que aparecen en algunos de los cuentos de Tiempo podrido (Editorial El Ateje, 2024), el más reciente libro del escritor Nicolás Abreu.
No todos sus relatos son de carácter fantástico, pero la mayoría lo son. Y es en esos donde Abreu introduce algunos de los elementos esenciales de ese género: escenarios sobrenaturales, seres imaginarios, sueños proféticos y pesadillas recurrentes. portada Como en el titulado El elefante, en el cual no hay un escarabajo gigante sino un paquidermo que todas las noches duerme al pie de la cama del protagonista: “Tenía la piel muy limpia pero muy arrugada en el lomo. A veces en la oscuridad lo oía roncar feliz”.
En sus segmentos descriptivos hay insinuaciones de carácter sexual relacionadas con el onanismo que complican más lo inexplicable. El elefante se marcha al amanecer sin cerrar la puerta del cuarto. O como en La pecera, donde alguien despierta sumergido en el agua que había inundado toda la casa: “Braceando con dificultades logré levantarme un poco del colchón donde ya la sábana se abombaba como un globo. Con mucho esfuerzo llegué flotando hasta la taza del inodoro y me senté. ¿Qué coño pasa que hay tanta agua?”.
En la trama, mientras los muebles de la casa tratan de escapar y su pez flota muerto en la pecera, el recuerdo de su madre regresa a salvarlo de la irrealidad en la que se ahogaba. Otros cuentos son tremendamente reales y están escritos no solo con gran atención a los detalles sino también en un tono de aguda crítica social. En El doctor chiringa, por ejemplo, Berto acude al hospital a ver a su padre enfermo: “Un tumor en el cerebro había diagnosticado el neurólogo. Al llegar, unos terapistas le imponían a su padre una jornada de ejercicios inútiles, cobrando muy bien a su vez por el martirio. Cuando su hermana llegó a relevarlo empezaba sentir el ruido de la lluvia. ¿Qué te pasa, te estás quedando dormido? ¿Y pipo está bien? Le contó lo que había pasado. Su hermana dijo: A esos terapistas no los quiero más aquí; son unos animales”. El relato cierra con un toque de humor cuando el padre, ya un poco recuperado, viendo entrar al neurólogo les dice a sus hijos: “Miren, ahí llegó el doctor Chiringa”.
El tema de la muerte no deja de estar presente en otros de sus cuentos. En el titulado Los muertos de mi cuadra, la parca se presenta en los más disimiles escenarios y circunstancias: “Un paro respiratorio fulminó a mi vecino, quince días en el Palmetto General Hospital y a la mierda. Luego se fue Julio de una explosión estomacal; llegaron dos camiones de rescate, pero ninguno de los supuestos paramédicos que lo examinaron supo decir lo que tenía y le dijeron que eran gases, que tomara Peptobismol. Murió más tarde de un aneurisma aórtico abdominal”. Cuando siguieron falleciendo sus vecinos, el protagonista dice: “Yo creo que lo mejor sería mudarme de este barrio. Pero no sé, a estas alturas, no creo que pueda abandonar a los muertos de mi cuadra”.
Tiempo podrido es un libro en cuyos relatos están presentes, a veces al unísono, fantasía y realidad. Algunas de sus tramas son de una inusual originalidad no exentas de un verdadero humor criollo.
Nicolás Abreu (La Habana, 1954) llegó a Estados Unidos en 1980 a través del puente marítimo Mariel-Cayo Hueso. Es autor de las novelas El lago (1991), Miami en brumas (2000), La mujer sin tetas (2005), En blanco y Trocadero (2015) y La pandemia (2022).
Esta reseña fue publicada originalmente el 17 de agosto de 2024 en El Nuevo Herald
Manuel C. Díaz nació en La Habana, Cuba, en 1942. En 1966 fue encarcelado por intentar abandonar el país en un barco. Junto con otros cuatro mil presos políticos cubanos, fue indultado en 1979. Desde esa fecha reside en la ciudad de Miami. Ha escrito varios libros: El año del ras de mar (1993), novela corta en la que narra parte del horror que ha vivido el pueblo cubano. Un paraíso bajo las estrellas (1996), una colección de cuentos. Las novelas Subasta de sueños (2001) y La virgen del malecón (2013). Y De Cádiz a Normandía (2016), una recopilación de crónicas de viajes.
Es miembro fundador del PEN Club de Escritores Cubanos Exiliados. Actualmente escribe artículos de opinión y reseñas de libros en El Nuevo Herald. Sus obras han aparecido en diferentes antologías y revistas literarias.