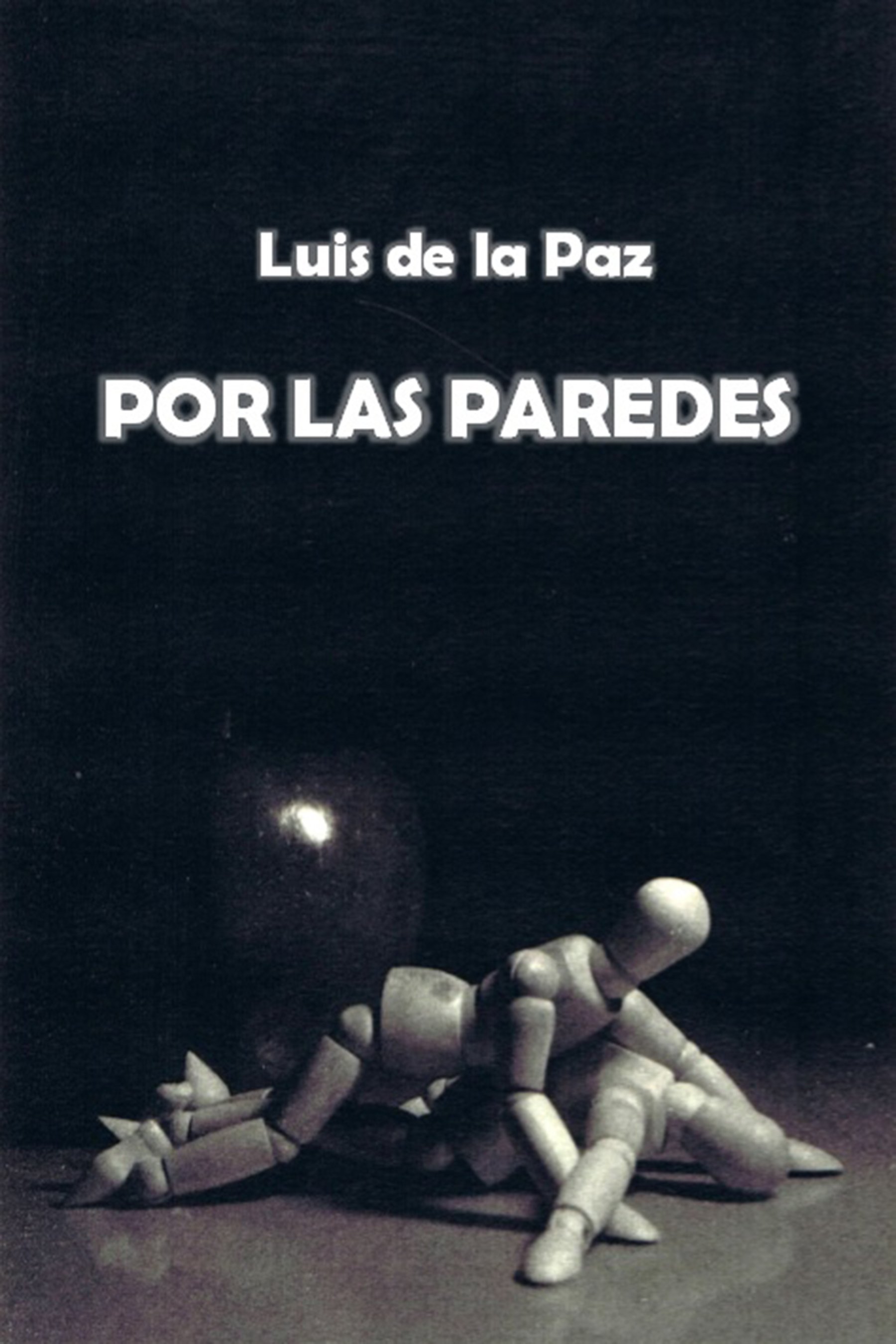La traición
LUIS DE LA PAZ
En ningún momento he pensado en arrepentirme de nada; no tengo porque hacerlo, además, la idea no me entusiasma mucho. Las cosas ocurren, ocurrieron y creo que si intento lamentarme sería como asumir una suerte de falta que no he cometido; por otra parte, estoy segura que pasaría el resto de mi existencia mucho más amargada, con complejo de culpa que no, que definitivamente no debo arrastrar.
Después de todo, lo trágico, la esencia radica en haber nacido en un pueblo como éste, tan pequeño, y para colmo junto al mar. Aquí los golpes de la vida se sienten adentrada la noche y se padecen con sabor a salitre. Creo que en otras partes las cosas trascurren distintas. En las ciudades, por ejemplo... pienso en La Habana donde viví un corto tiempo, todo es rítmico, bullicioso y fiestero. Allí los problemas van y vienen pero la gente los asimila distinto. En el campo es otra cosa, se mezclan los sonidos que emiten los animales, con el crujir de los árboles. Incluso el cielo deja ver un firmamento que causa a veces miedo. Cuando se mezcla el mar y el campo, como ocurre en mi caso, uno cree conocer al dedillo la serenidad. Es verdad que se crea una armonía donde se vive más feliz, eso lo creo a veces, en ocasiones me parece que es así. Pero en este Batabanó lo único que acompaña a la noche es lo largo de la noche, la soledad más infinita y un silencio que enferma. Lo digo con el corazón, aunque suene ridículo.
Yo recuerdo a mi madre todavía joven pasar días enteros sin hablar con nadie, amargada. Regresaba de su trabajo en el hotel Dos Hermanos y la atrapaba la casa, se aferraba a los calderos que tenía brillosos, hasta secando el fregadero cada vez que se mojaba, lavando y almidonando las ropas como nunca he podido hacerlo yo, baldeando el piso con furia, pasándole un paño a cada sillón, a la mesa, deshollinando, y mirando hacia el mar con cierto odio, extendiendo su mirada lacerante al cielo y al horizonte. Eso lo recuerdo con claridad.
Atrás, en el patio, el huerto, la cochiquera, las dos matas de mango, el palo de aguacate y el de naranja. Ella me enseñó a observar el cielo, y cada vez que va a llover, que truena, o que se desata un viento fuerte, yo me persigno, como lo hacía ella, aunque ya no lo hago llevándome la mano a la frente y al pecho; no. Ahora me persigno con la mente, diciéndome a mí misma en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es mi manera de cuidar la casa, las pocas cosas que tengo. El rostro cargado de frustración de mi madre, las miradas que me echaba cuando limpiaba obsesivamente me hizo ver que lo único que debía hacer era salir del pueblo lo antes posible. Así lo hice y no por lo que ocurrió con José Luis, sino porque tenía que hacerlo. Me fui a La Habana, después regresé.
Como han pasado más de doce años, y sé que está próximo a volver a este pueblo, he decidido hablar y como no tengo a nadie con quién hacerlo he escogido esta grabadora y esta noche de guardia en mi centro de trabajo, donde vigilo que la tranquilidad de la noche se mantenga. No sé cómo empezar. Ya he virado la cinta más de diez veces y he comenzado la narración de las maneras más estúpidas posibles. La música de fondo me pareció adecuada en cierto momento, pero desistí pues podría confundirse con mi voz. Decir la fecha y la hora, presentarme a mí misma, dando apariencia de legalidad, algo así como un testamento grabado, colindaba con lo grotesco. De nuevo vuelvo al principio de la cinta. ¿Cómo desnudarme sin que me avergüence más? Tengo miedo que nada pase después y que esta grabación caiga en otras manos... sería otro escándalo, el definitivo. Quiero ser abierta, honesta conmigo misma, sentir mis palabras como un gran refugio.
Tras preparar una vez más la grabadora, giro la silla de la garita donde hago la posta, a pocos metros de la ventana que conecta con el escritorio donde día tras día manejo las remisiones de las cargas que entran y salen del puerto. Contemplo el largo espigón, luces mortecinas lo iluminan en la noche. Veo las rastras cargadas de mercancías, los contenedores, las cajas de madera selladas, y pienso en lo infernal que es el trabajo de bracero. Él fue también estibador hasta que lo cogieron, digo en voz alta y mis palabras quedan recogidas en la cinta y suspendidas en el aire. Echo un vistazo rápido para cerciorarme de que todo está bien, mientras extiendo la mano para poner la pausa en la grabadora. No hay nadie cerca. A lo lejos el guardia que custodia la entrada de acceso al Comandante Pinares y la Kometa. No lo distingo, pero sé que está por allá. Al medio día el ferry volverá repleto de gente y carga a Isla de Pinos. Mientras la lancha Kometa cubrirá el trayecto varias veces al día. Sería un buen comienzo, me digo y vuelvo a llevar el dedo hacia la tecla que desactiva la pausa ya lista para continuar.
Amaneció. Como cada mañana los rayos del sol se proyectan de manera desagradable sobre los cristales de mi área de trabajo y permanecen allí hasta casi el mediodía. No hay cortinas y además se exige tener una vista general del puerto, pero yo no necesito mirar nada, solo teclear en la máquina de escribir las remisiones. Tengo una caja de cartón que pongo detrás de mí, junto a la ventana para protegerme del sol, y la voy moviendo a medida que avanza el día.
Dormitaba cuando la luz me sobresaltó. El personal estaba por llegar. Volví a mirar desde la ventana y observé al guardia junto a la escala al barco. Tomé mi cartera, extraje de la grabadora la cinta de noventa minutos que había grabado en su totalidad y la guardé en un compartimiento seguro del bolso. La grabadora la llevé a su sitio, en la oficina de la Capitanía del Puerto, y me fui al baño. Creo que voy a caer con la regla, estoy con los dolores en los senos, malestar en la cabeza y siento que en cualquier momento se desprende un coágulo, me dije mientras me cepillaba el pelo pensando que a mi edad ya otras amigas habían entrado en la menopausia. Advertí que rápidamente estaba perdiendo el tinte que me había dado hacía poco más de una semana.
Como estuve de guardia toda la noche no tendría que trabajar ese lunes, pero tampoco podría aprovechar el día, pues el sueño me vencía. Me desperté a las tres de la tarde. Antes de bañarme le eché comida a la puerca que engordaba para diciembre. Tomé un largo baño y tras envolver cuidadosamente la cinta en un material impermeable la escondí en el horno de la cocina que estaba roto desde hacía varios años, la pegué con cinta adhesiva a la parte de arriba. Allí mis hijos no podrán encontrarla, al menos las posibilidades son pocas. Ellos nunca están acá. El que cumple el Servicio Militar viene cada mes y medio, y Felicia sólo sale de la beca los fines de semana y no para en la casa.
Me senté en el portal a tomar fresco mirando el mar. Tengo que confesar que tras la grabación me sentí aliviada, libre de un tremendo peso. La brisa me adormiló en el sillón, sólo me desperté con el estruendo de un camión destartalado que pasó llenando de humo negro todo el vecindario. Luego volví a cabecear hasta que el padre de mis hijos, mi ex marido, me zarandeó por el hombro para darme unas ruedas de cherna. Fríeselas a Felicia cuando venga el sábado, me dijo, sin mediar otras palabras. Así lo hizo varias veces, llegaba con algo de comer para nuestros hijos y continuaba su camino. Seguía gustándome, no tanto como antes, pero me gustaba. Después de todo a él le agradezco el tener dos hijos, y hasta esta casa. Pero era violento, impulsivo, borracho. El pobre, pensé mientras lo miraba alejarse, caminando con dificultad, cargando el pie izquierdo hacia el lado.
El calor de la parte superior de la cocina podría transmitirse hacia abajo y afectar la cinta. Ante tal posibilidad la saqué del fogón, pero no tenía dónde esconderla. Debajo de la cama es ridículo. Al final me encaramé en una escalera y la puse en una de las vigas del techo.
José Luis apareció en Batabanó como estaba previsto. Después de todo no tenía otro lugar a donde ir. ¡Dios mío que flaco está... qué canoso! Lo vi caminando por la empolvada calle. Claro, no salí, me refugié tras una ventana y lo seguí con la mirada hasta que se perdió. Sentí tanta pena por él que me puse a llorar. Después de todo fueron doce años presos que no se recuperan jamás. Estaba viviendo con su hermana a la que le mataron al esposo durante la guerra en Angola. Ella llevada su viudez con serenidad. Tenía un odio reprimido, muy callado, pero yo lo sabía. Su hermano José Luis estaba ya en prisión cuando murió su marido. Compartimos juntas nuestras tragedias hasta que las dos nos sumimos en el silencio. No nos disgustamos, es que todo estaba dicho y el lenguaje corporal se encargaba del resto de las frustraciones.
Los días pasaban, cada vez que lo veía me metía dentro de la casa. Reduje mis actividades al máximo, un miedo tremendo fue creciendo a medida que pasaban los días, las semanas tras su regreso. A veces dejaba algo en el sillón del portal para la niña y seguía su camino. Tras un par de meses de tensión fui cediendo, ya me dejaba ver por él, me di cuenta que era lo prudente. Me alegró saber que consiguió trabajo en la fábrica de lápices, pues tenía órdenes de no poner un pie en el área del puerto y el embarcadero. Si lo veían cerca, regresaba a la prisión.
El puerco que engordé en el patio de la casa lo mató el propio José Luis y lo preparó con mi hijo Ricardito. Se hizo una fiesta de despedida de año, sería la primera para José Luis en más de dos décadas. Una reunión familiar real, con las parejas de mis hijos, mi cuñada. Me sorprendió que no bebiera mucho, sólo unas cuantas cervezas. El bebedor lo era mi hijo que llegó a emborracharse.
Yo no lo miraba, él tampoco a mí, pero tras la llegada de año nuevo la fresca brisa del mar dio paso a que durmiera después de tanto tiempo con el padre de mis hijos. Lo hicimos bien, aunque algunas posturas estuvieron torpes. Fue en ese momento en que sentí tanta tristeza, tanta desolación, tanto remordimiento. No me podía controlar. Lloré y él no comprendió por qué lo hacía.
Coloqué la mesa justo debajo de la viga agarré el casete. Comencé a escucharme a mí misma, a recordar cada palabra, las pausas que hice. El pobre José Luis había caído preso porque yo lo denuncié cuando me contó que desviaría la Kometa de su ruta a punta de pistola. Sentí tanto miedo por el futuro de mis hijos que estaban pequeños, que fui a hablar con el jefe de seguridad de la Capitanía del Puerto. A cambio, me dieron la casa frente al mar que mi madre limpiaba compulsivamente mirándome con rencor. Yo la entendía. Era la única que lo sabía todo. Una casa frente al mar, para que yo mirara permanentemente la causa del encierro de mi marido.
Está de regreso en Batabanó, somos más infelices que antes, él se ve más contento. Mi temor es que el oficial del puerto, que ya no es del Partido, ni tiene autoridad alguna, le cuente la verdad. Por eso grabé mi testimonio, explicándolo todo, porque pensaba suicidarme cuando supe de su regreso. He destruido la cinta. Tengo tanto miedo a morir, como a la incertidumbre de que José Luis se entere de mi traición.
Adquiera el libro:
https://www.amazon.com/Por-las-paredes-Spanish-Luis/dp/B0C1JJV7B4
Luis de la Paz (La Habana, 1956). Escritor y periodista. Salió de la Isla durante el Éxodo del Mariel, en 1980. Ha publicado en narrativa Un verano incesante, El otro lado, Tiempo vencido, Salir de casa, Del lado de la memoria, Al pie de las montañas y La familia se reúne. Más recientemente el libro de relatos Por las paredes (Editorial el Ateje, 2023) Conduce el evento cultural Viernes de Tertulia y escribe para Diario Las Américas.